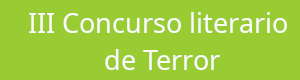Del cerebro “lector” a lo que se avecina
Me he permitido tomarle prestado el título a un capítulo del libro “Cómo aprendemos a leer” de Maryanne Wolf, neurocientífica especialista en el campo de la lectura (libro que os recomiendo encarecidamente) para hablaros de algo que para mí es de suma importancia.

Tómese lo que os voy a contar como una reflexión en voz alta a la que llevo un tiempo dándole vueltas.
En mi trabajo (maestro de Educación Primaria), las quejas sobre la escasa capacidad de concentración del alumnado están al orden del día. Sus dificultades para memorizar cosas, que nosotros hacíamos habitualmente cuando estábamos en la escuela (poesías, listas de ríos, nombres, las tablas, vocabulario...) son realmente significativas. El lenguaje empobrecido y las dificultades para expresarse de forma oral y por escrito también entran dentro de lo destacable.
La escasa capacidad de estar concentrados en una misma tarea es algo en lo que todos lo educadores coincidimos y no se circunscribe a los niños en edad escolar temprana, es algo fácil de detectar en cualquier joven amarrado a su Blackberry y conectado a la vez a Tuenti o cualquier otra red social, con el que intentas conversar o que se ha puesto a hacer sus tareas de clase con toda esta parafernalia rodeándole.
Los sistemas educativos parecen haberse dado cuenta del gran problema al que nos enfrentamos y han optado por campañas institucionales de fomento de la lectura como pilar imprescindible en la formación de cualquier persona, e incluso obligan a dedicarle un determinado tiempo lectivo a esta tarea que se ha abandonado como motivo de ocio en una inmensa mayoría de niños y jóvenes (en Andalucía, por ley, hay que dedicar una hora lectiva diaria a la lectura en Primaria y Secundaria).
Pues bien, lo que vengo a postular es algo que quizás para los maestros y en general el mundo adulto, que han llegado tarde al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, les pasa desapercibido.
Maryanne Wolf escribe en el capítulo que os cito, que el cerebro de las nuevas generaciones está cambiando en su forma de funcionamiento, en la manera de trabajar frente a la información exterior. Y todo ello, debido en gran medida a como fluye esa información en la actualidad. Según ella, se está produciendo un cambio del Cerebro lector (con sus particularidades de desarrollo neuronal ligadas al acto de leer) a un nuevo tipo de conexiones neuronales, con mayor desarrollo de áreas cerebrales diferentes, ligadas al uso intensivo de las nuevas tecnologías.
Nunca, en la historia de la Humanidad, la información ha sido tan accesible e inmediata. El problema a día de hoy no es la dificultad de acceso a la información, con la que se han encontrado todas las generaciones hasta hace poco, muy al contrario, el exceso de información puede llegar a ser el detonante de esta nueva forma de pensamiento. Por otra parte, su acceso y necesidad de procesamiento tan inmediato y lo cambiante de dicha información hace que se desprecie la memorización.
A esto le sumamos que un porcentaje enorme de dicha información llega en forma de imágenes estáticas o en movimiento y ya tenemos el cuadro completo para encontrar la explicación a esa nueva forma de pensamiento predominante en nuestras nuevas generaciones (los llamados nativos digitales).
¿Alguien conoce a un niño que lea manuales para manejar los juegos con los que se entretiene? ¿Pero traen manuales esos juegos? Y sin embargo ¿habéis probado el endiablado mando de una Play Station con su montón de botones y lo que tarda cualquier niño o joven en asimilar su completa funcionalidad en cada juego que cae en sus manos? ¿Os habéis sometido a la cantidad de colores y movimiento de los dibujos animados con los que se entretienen? (Yo fui a ver con mi hijo la película de Picachu al cine y salí mareado).
Definitivamente se mueven en otra dimensión diferente a la que fomenta la lectura sosegada de un libro y a la capacidad de reflexión e imaginación que las historias escritas suscitan (actividad que la mayoría de niños y jóvenes están dejando de lado y cambiando por sus consolas, teléfonos y ordenadores).
Maryanne Wolf lo muestra con escáneres cerebrales donde se ven las zonas del cerebro implicadas en el funcionamiento del cerebro lector y aquellas que se activan con la vertiginosa actividad de asimilación de imágenes e información exuberante (unido a la urgente necesidad de la inmediatez que limita muy mucho la capacidad reflexiva) a la que se enfrentan nuestros niños y jóvenes de hoy en día.
Todo esto da pistas sobre los cambios en la forma de enfrentarse a la información y la realidad de las nuevas generaciones. Esos cambios son irremediables, no hay vuelta atrás y sería iluso oponerse a ellos. Precisamente en el libro del que os hablo, se nos comenta que históricamente este mismo cambio se produjo cuando se pasó de la cultura oral a la escrita. El mayor opositor a la cultura escrita fue Sócrates, que se jactaba de que nunca había leído una palabra con el pretexto de que la cultura escrita debilitaría mortalmente la memoria y facilitaría el acceso a la información a cualquier persona sin preparación para digerirla. Su mejor alumno, Platón estuvo a medio camino entre la cultura oral y la escrita y el mejor alumno de Platón, Aristóteles fue plenamente adicto a la cultura escrita. Así que vemos que estos cambios no tienen vuelta atrás.
Quizás las mentes pensantes tendrán que acomodar los sistemas educativos para intentar paliar las carencias que estos cambios implican y reforzar los aspectos necesarios para formar personas competentes en un mundo cambiante y en continua evolución hacia no se sabe muy bien qué. En realidad, a los docentes ya se nos pide que formemos en varias competencias al uso: Aprender a aprender, Autonomía e iniciativa personal y Competencia en el uso de las Nuevas Tecnologías.
No se trata pues de intentar cambiar o modificar estas rutinas de conocimiento que se están implantando a marchas forzadas en los cerebros de nuestros chavales, sino de entenderlas, adaptarnos a ellas, complementarlas y sacarles el máximo partido para lograr una educación de calidad en el Siglo XXI.
Por supuesto, intentar con imaginación y metodologías lo más motivadoras posibles fomentar el hábito lector y conservar, en la medida de lo posible, los logros y capacidades que la lectura hace que adquiramos.
En este sentido, estoy seguro de que ideas como nuestro Club de Lectura son algo que hay que ir trasladando a los Colegios e Institutos y que se puede plasmar en páginas web al uso, blogs u otros recursos de la llamada Web 2.0 que fomenten el intercambio de impresiones e ideas sobre lecturas y libros entre el alumnado (de hecho, esta es una finalidad de los Planes de Lectura y Bibliotecas que se están impulsando en los Centros Educativos). El uso de ereaders también es un aliciente para fomentar el gusto por la lectura (no es despreciable el hecho de que son “cacharros" con botones y pantallitas que tanto atraen a nuestros jóvenes). Todo ello aderezado con una buena dosis de motivación por parte de quien tiene que despertar el gusto por una buena lectura (familias y educadores). Como veis es algo sibilino, en parte, empleamos las armas que nos están estropeando el tema de la lectura para llevarnos “el gato al agua” :-), no son los únicos recursos, pero son válidos y para nada despreciables.
Aquí os dejos algunos enlaces interesantes que nos van dando pistas sobre todo esto que os cuento.
Artículo en Xataka Ciencia: leer nos cambia el cerebro.
El País: el Google afecta al uso de la memoria
Sobre el libro Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet con nuestro cerebro?
Revista Muy Interesante: ¿Qué está haciendo Internet con tu cerebro?
Y sobre el libro de Maryanne Wolf que tanto os cito:
¿Cómo aprendemos a leer? Maryanne Wolf. Ediciones B.
PD: puedes descargarte desde aquí este artículo en formato EPUB y MOBI.
Juan